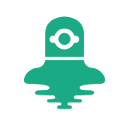En La noche del cazador (Charles Laughton, 1955), la Navidad representa el cierre de un ciclo, el final de una odisea. Por este motivo solo aparece en las últimas escenas de la película. Los copos de nieve que inundan el exterior de la beatífica casita de cuento de Ms. Cooper, la dama puritana interpretada por Lillian Gish, son el contrapunto a la ominosa oscuridad que transmite el reverendo Harry Powell (Robert Mitchum). Powell, siempre vestido de negro y exhibiendo en sus nudillos tatuados los lemas «amor» y «odio» es una dicotomía andante, un embaucador de viudas que oculta su psicopatía bajo la capa del fundamentalismo religioso.
Para llegar a este colofón de placidez navideña que la benefactora Cooper proporciona a los niños protagonistas justo antes del cartel de The End, es necesaria una ardua travesía en la que abundan los monstruos, los peligros y los espacios casi legendarios. John y Pearl, los hermanitos del cuento, han de proteger a toda costa el ilegítimo legado que su padre —un ladrón de bancos al que acaban de ejecutar— ha escondido en el interior de una muñeca de trapo que nunca se separa de la pequeña Pearl y que desempeña, por así decir, el papel de objet trouvé. Powell, conocedor de la existencia del botín, aunque no de su escondrijo, se casa con la madre de los críos (a quien posteriormente asesinará) con la intención de obtener el codiciado dinero. La figura funesta del predicador persiguiendo a los dos niños a lo largo del río Ohio es equiparable a la del lobo o el ogro de los cuentos, mientras que Ms. Cooper, al erigirse en hada madrina, actúa como su reverso. Los chicos, a su vez, toman el relevo de los desvalidos Hansel y Gretel del cuento de los Grimm, pero con un aire a lo Tom Sawyer.
Se trata de la sempiterna lucha entre el bien y el mal, dos conceptos primordiales que, en boca de los personajes, carecen de matices. Sin embargo, ahí está el genio creador de Laughton —en su única incursión detrás de las cámaras—, sumado al del director de fotografía Stanley Cortez, para trascender la aparente simpleza de estos polos opuestos y envolverla de complejidad a base de encuadres insólitos y de efectivos juegos de luces y sombras de raíz expresionista (en determinados momentos, Laughton hasta se permite aderezar la siniestra fábula con alguna que otra gota de ironía). La batalla que libran Powell y Ms. Cooper alude también, en cierto modo, a la que mantenían don Carnal y doña Cuaresma en El libro de buen amor, obra escrita por el Arcipreste de Hita, otro clérigo, aunque de jaez muy distinto al del predicador Powell. Lo cierto es que la carnalidad de este último (¡y no digamos ya la de Ms. Cooper!), más bien brilla por su ausencia.
La fervorosa rigidez de estos personajes responde a los usos y costumbres de la América rural de los años de la Depresión, por lo que el enfrentamiento entre Powell y Cooper se dirime mediante sentencias bíblicas e himnos protestantes. La sucesión de planos y contraplanos nocturnos en los que ambos se confrontan —Powell, amenazante y de pie frente a la casa; Ms. Cooper, sentada en un balancín junto a la ventana y sostieniendo un rifle— es un prodigio de lenguaje cinematográfico y de sobriedad narrativa. En esta escena, la rivalidad llega a adquirir carácter de western. Las únicas palabras que intercambian, en medio de un silencio solo perturbado por los sonidos de los animales del bosque, pertenecen a Leaning on the Everlasting Arm, cántico religioso basado en un texto del Deuteronomio. A lo largo de la película, este himno constituye la seña de identidad del predicador, quien muy a menudo canturrea entre dientes su estribillo, auténtico presagio de algo sumamente funesto. Mientras dura el duelo pasivo entre los dos personajes, ninguno de ellos se aparta de la oralidad primigenia que supone esta salmodia cantada a dúo como expresión de una mutua amenaza. Finalmente, el bien le arrebata al mal el símbolo sagrado del que este se había apropiado de forma espuria. Una vez exterminada la amenaza, el camino queda libre, la noche se transforma en día, la infamia se vuelve caridad y el clima onírico y aterrador, constante mientras dura la peripecia, deviene en una típica, tópica y blanca Navidad.
La comunicación a través del canto alcanza su cénit en el momento mencionado. Pero la música, en general, al igual que las citas y referencias bíblicas, es de importancia capital en la película. Tanto sirve para plasmar la belleza de lo onírico, con la nana que canta Pearl durante el viaje alucinógeno por el río (Once upon a time there was a pretty fly), como para destacar la falsa cohesión de una comunidad religiosa abducida por un loco manipulador, mientras todos entonan al unísono el salmo Bringing in the Sheaves. También es efectiva a la hora de resaltar la repulsión que causa en el predicador cualquier alusión al pecado de la carne y, por extensión, a la feminidad. No es otro el propósito de los «infernales» ritmos de jazz que suenan en el antro donde una bailarina se mueve sensualmente, o el de la frívola melodía que se oye en la heladería donde Powell seduce a Ruby, otra de las protegidas de Ms. Cooper, a fin de conocer el paradero de los niños. La música, transmisora de lo religioso y de lo popular, hunde aquí sus raíces en la tradición oral. Lo mismo ocurre, pese a su origen profano, con el villancico navideño que gira en torno al nacimiento de Cristo y cuyo nombre, por cierto, proviene de villano, palabra que diferenciaba al pueblo llano de la nobleza.
Queda dicho que La noche del cazador no es, en esencia, una película navideña; sin embargo, todo en ella confluye hasta culminar en la Navidad. Las referencias bíblicas se suceden ya desde el principio, cuando por medio de la técnica del iris shot (una reminiscencia del cine mudo y, tal vez, un homenaje a la veterana Lililan Gish), el rostro de Ms. Cooper aparece enmarcado en un círculo que se abre paso en la inmensidad de un cielo estrellado, como si de una epifanía se tratara. La mujer, con expresión adusta y recriminatoria, advierte:
«Desconfiad de los falsos profetas que se cubren con pieles de cordero, pero que en su interior son lobos furiosos. Por sus actos los conoceréis».
Por otro lado, la imagen de los dos hermanos cruzando el río en una barca remite a la historia de Moisés. Y puede que, de forma más remota, también a la de la huida a Egipto de María, José y el Niño (representado, en este caso, por la muñeca de trapo, objeto fetiche al que Herodes-Powell persigue, sin saber qué oculta en su interior, para ejecutar su peculiar matanza de los inocentes). El periplo fluvial, la escasez de medios, el cobertizo donde los chiquillos se resguardan, los animales con los que van encontrándose durante la travesía nocturna: todo forma parte de un belén siniestro de cuento de hadas terrorífico que, como mandan los cánones, acaba bien.
El halo benéfico de la Navidad, personificado en Ms. Cooper, protegerá a los niños y les dará cobijo. Agradecido, John obsequiará a su salvadora con una manzana: otro elemento bíblico que, esta ocasión, no tiene más connotación que la de una simple dádiva. El gesto, recogido en primer plano, de la mano del niño envolviendo el fruto en un mantel blanco de ganchillo contrasta, en especial, con las manos crispadas de Powell y su leyenda amor/odio grabada a fuego. Pero también dista mucho, simbólicamente, de otras manos mostradas en primer plano: la de la joven Ruby tomando del mostrador del quiosco un ejemplar de la revista Modern Movies, a ojos de su protectora, un objeto mundano que incita al pecado; el dedo del juez señalando al acusado y condenándolo después, martillo judicial en ristre. Asimismo, la mano vacilante de la madre de los protagonistas (Shelley Winters), posada sobre el pomo de la puerta, a punto de entrar en la habitación nupcial donde Powell la rechazará y, más adelante, la matará. Antes de arrojar el cuerpo al río, su marido la dejará tendida en el lecho y con las manos inertes cruzadas a la altura del pecho, en una imagen que recuerda la de la muerta-resucitada de Ordet, la película que Dreyer estrenó justo el mismo año en que Laughton presentaba esta.
Las manos de John y Ms. Cooper, unidas a través del símbolo bíblico de la manzana, prefiguran un proceso de renacimiento cuyo punto de partida coincide con la llegada de la Navidad. Será, no obstante, un cambio de vida dentro de lo que las circunstancias permitan. No perdamos de vista que la historia que seguirá a esta estampa navideña de pastoral americana (que oscila entre el American Gothic de Grant Wood y el costumbrismo yanky de Norman Rockwell) transcurrirá durante los paupérrimos y angustiosos años treinta. Y from a logical point of view —a decir del propio Mitchum en uno de sus calypsos—, con todas sus Navidades incluidas.