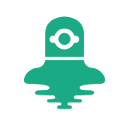Luchino Visconti y Björn Andresen durante el rodaje de Muerte en Venecia (1971).
Venecia ha sido, como Florencia, Roma, los paisajes de la Toscana, Capri y Nápoles, una de las ciudades imprescindibles para novelas e historias románticas y de amor en la vida real y en el cine dadas sus imágenes emblemáticas: las góndolas, los canales, los monumentos, el mito del amor, el libertinaje, el carnaval, Casanova… «Venecia, Venusia», decía Fellini. El carnaval ha sido siempre, desde el siglo XVIII un reclamo, con sus bailes, disfraces e inquietantes máscaras. El propio personaje histórico de Casanova era una máscara sobre un rostro, como la cabeza venusina que solo sale a medias del agua en la fiesta de inauguración del carnaval en los canales. «Disgrasia, disgrasia», gritan los asistentes en gracioso dialecto.
Muerte en Venecia, Mahler, Thomas Mann eran referentes cultos imprescindibles en los setenta incluso con vacuos debates desde el marxismo sobre esta obra de Visconti. Estaban más pendientes de esto que de lo apolíneo y lo dionisíaco. Aun así, muchos conocieron por primera vez la música de Mahler. Y otros buscaban en plan peregrinación el inexistente hotel Tivoli en cuya playa aparecía Tadzio luminoso, en un himno al sol componiendo una figura clásica idealizada. Conocí a un crítico que, en plan decadentista, vestido a lo Aschenbach, como Dirk Bogarde, paseaba por París saludando con su sombrero panamá a unos transeúntes sorprendidos de verlo encarnado en ese mefistofélico personaje. Muy pocos leyeron la novela ni antes ni después.
Hasta Woody Allen se ve obligado a exhibirse en Venecia haciendo footing por sus calles para encontrarse «casualmente» con Julia Roberts en Todos dicen I love you. Este director, en el fondo —como decía Marguerite Duras—, ambiente la historia donde la ambiente, nunca sale de Nueva York. O mejor, como buen judío, nunca sale de su propia mente.
Del clásico Locuras de Verano de David Lean y secuelas posteriores sentimentales de recién casados, viajes de novios, anónimos venecianos, panes y tulipanes, italiano para principiantes, la visión de la ciudad como escenario romántico ha evolucionado hacia la parte reprimida, oscura. Así, en Amenaza en la sombra, de Nicholas Roeg, en la siniestra y morbosa El placer de los extraños, de Schrader, y en Viviendo el pasado, adaptación de Los papeles de Aspern, una trama de misterio psicológico-gótico. Una tendencia que ha continuado en la Veneciafrenia de Alex de la Iglesia, que arranca con un grupo de turistas españoles cargantes, de manera que uno se alegra de que vayan desapareciendo conforme la película avanza, en medio de un conflicto por el exceso de cruceros y la turismofobia. El film se adentra en los interiores, en el vientre de la ciudad creando un clima terrorífico, operístico, mediante elementos escenográficos. Y también en esa línea se sitúa la primera parte de Misterio en Venecia, de Keneth Branagh, una nueva entrega de Poirot, el personaje de Agatha Christie, un film más bien de acertijo, en el que, sin embargo, fascina esa parte interior, oculta, tenebrosa, de los palacios venecianos por dentro, adecuada para un relato fantástico, gótico. Hubiera sido mejor que volviera al filón shakespeariano ambientado en Venecia, con muy buenos precedentes (Otelo, El mercader de Venecia).
Y para que no falte de nada y nadie, aquí tenemos un lugar donde estuvo (¡cómo no!) el omnipresente Ernst Hemingway, con su novela Más allá del río y entre los árboles, una historia de amor de los años cuarenta, que Paula Ortiz ha llevado al cine lo mejor que ha podido, mostrando una Venecia decadente en el espléndido blanco y negro de la cámara de Aguirresarobe. Solo se salvan algunas escenas de la ciudad, un baile en plaza de San Marcos y de nuevo los interiores de palacios e iglesias. La historia y sus personajes, vistos ya miles de veces, apenas nos llaman la atención. Pero siempre nos quedará Venecia, como el París de Casablanca.