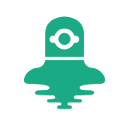Decía Jean Cocteau que prefería la mitología a la historia porque «la historia está hecha a partir de verdades que llegarán a ser mentiras tarde o temprano, y la mitología está hecha a partir de mentiras que llegarán a ser verdades a la larga».
Tennessee Williams, cuya obra es en sí misma un compendio de ese mito de los Estados Unidos llamado el sur, se valió de las mitologías clásica y cristiana para utilizarlas como intertexto. Cuando en 1959 Joseph L. Mankiewicz dirigió para el cine el drama de Williams De repente, el último verano, mantuvo su subtexto mitológico espléndidamente reforzado por la contribución de Gore Vidal en la elaboración del guion. La película tuvo que sortear la censura y la incomprensión general del público americano, poco dispuesto a aceptar las veladas insinuaciones de incesto y homosexualidad, así como la crudeza del final. Quien esperase encontrar realismo al uso, se dio de bruces con un artefacto rebuscado y maquiavélico que requería de segundas y hasta de terceras lecturas.
Nueva Orleans 1937. La película empieza mostrando los muros de un hospital psiquiátrico, la plasmación en el celuloide de La nave de los locos pintada cuatro siglos atrás por El Bosco. Sus habitantes, patéticas máscaras que recuerdan a las usadas antaño en el teatro, están representando un papel que no es sino el de la misma condición humana. Son seres atrapados en mentes enfermas y víctimas de la escasez de recursos económicos de la administración. Ahí entra en escena Violet Venable, la rica dama sureña, la depredadora social dispuesta a sufragar los gastos del siniestro lugar a condición de que el joven doctor Cukrowicz se avenga a practicarle una lobotomía a su sobrina Catherine. Una extraña petición que esconde turbios motivos y que no solo será el detonante de esta historia, sino también, y fundamentalmente, el reflejo de unos personajes torturados que viven su drama en ese gran teatro del mundo cuya metáfora es el manicomio. La locura es una de las obsesiones de Williams, que quedó traumatizado a causa de la lobotomía que le practicaron a su hermana en plena juventud. Pero no es la única: también forman parte del catálogo de sus temas recurrentes la homosexualidad reprimida, las tensiones emocionales en el entorno familiar, el incesto esbozado como sublimación de los conflictos edípicos y, por supuesto, la muerte. Un cóctel servido a través del tour de force interpretativo de los tres actores principales: Katharine Hepburn, Elizabeth Taylor y Montgomery Clift, en una película cuya abundancia de planos fijos y de largos diálogos —casi monólogos— revela a las claras su origen teatral.
Como sucede en Rebecca, de Hitchcock, el catalizador de la acción es un personaje que ha muerto y al que solo se alude sin mostrarlo en pantalla. Naturalmente, la muerte es solo física, pero esa ausencia se reviste de una tenaz presencia, la de una especie de dios Hades que impregna y condiciona la vida de sus allegados. Si en Rebecca era el fuego purificador el que anulaba la sombra de la criatura perniciosa, en De repente… son la integridad y la dulzura del doctor Cuckrovicz (apellido que, en polaco, y según se revela en la película, significa azúcar) los que obran el milagro, happy end mediante. En el caso que nos ocupa, no obstante, sí conseguimos entrever al protagonista muerto durante el flashback final —traje blanco impoluto, víctima sacrificial bajo el sol ardiente—, aunque ni siquiera llegamos a conocer sus facciones. En realidad, la intensidad de su recuerdo no se basa en los rasgos de un rostro concreto, sino en la fuerza del mito.
Sebastian Venable, el hijo muerto, es el fantasma que sobrevuela por encima del combate psicológico entre Violet, la madre absorbente (suma de los mitos de Venus y Yocasta) y Catherine, la prima débil y atormentada, una suerte de Eurídice que viaja al inframundo acompañando a su Orfeo particular, y allí queda atrapada en espera de que la lobotomía consiga “pacificarla”. De igual modo que el espectro de Rebecca se interponía entre su viudo y la nueva esposa de este, Sebastian, el Edipo, el poeta maldito que gestaba un poema cada nueve meses y siempre lo paría en verano, es el eje del conflicto que mantienen Violet-Yocasta y Catherine-Eurídice. En palabras de Catherine, Sebastian es una vocación, no un hombre. A su vez, Violet habla de él como de un ser etéreo, sensible y casto, y se lamenta de que no haya en el diccionario una palabra que defina el estado de una madre con respecto a su hijo fallecido, cuando, en cambio, sí existen términos como orfandad y viudedad para establecer vínculos familiares entre vivos y muertos.
Como espectadores, conocemos de Sebastian lo que nos cuentan los demás personajes a modo de pinceladas perspectivistas. Completaremos el retrato psicológico gracias a las pistas visuales que la película nos ofrece. No hay más que observar con atención el jardín gótico de la casa de los Venable, escenario sobrecogedor donde la anciana Violet conversa sobre su hijo con el doctor Cuckrovicz. Es una pequeña selva recreada, domesticada y atroz al mismo tiempo, que refleja la imago mundi de Sebastian y también se erige en recordatorio perenne de su figura, como un trasunto del santuario que levantó la nereida Tetis en memoria de su difunto hijo Aquiles. La planta carnívora que se alimenta de moscas carísimas, las gárgolas espeluznantes, las distintas representaciones de Tánatos, la historia de los pájaros devoradores de tortugas en las Islas Galápagos… Absolutamente todo remite a la idea de Sebastian con respecto al amanecer de la creación, un concepto que no solo dista mucho de la imagen edénica del paraíso cristiano, sino que la subvierte por completo.
Sebastian —cuenta su madre— nació sabiendo que la naturaleza es cruel y que todos estamos atrapados en esta creación destructora que nos muestra el rostro de Dios. Un Dios al que Sebastian vio, por fin, el verano anterior a su muerte como la constatación de una ineludible verdad: la que prefiguraba su propio final, perseguido por una turbamulta de adolescentes famélicos a los que había pretendido comprar con comida y calderilla a cambio de sexo. Sebastian, como Orfeo, es despedazado por su coro de bacantes —en su caso masculinos—, esa misma bandada de aves desplumadas a las que alude su madre y que tanto recuerdan a aquellas otras aves carnívoras que sobrevolaban en círculos la playa de las Encantadas justo antes de atacar a las tortugas recién nacidas. Las cruentas escenas del último tramo de la película, con los salvajes acorralando a Sebastian y Catherine en un macabro ritual mientras los aturden con el ruido de los címbalos, podrían haberlas filmado perfectamente Pasolini o Buñuel. Desde luego, la asociación entre el canibalismo y la simbología de la Eucaristía, que es quizá donde la huella de Gore Vidal resulta más evidente, habría hecho las delicias del de Calanda.
Es obvio que el martirio de Sebastian remite también al del santo cristiano del mismo nombre cuya extensa iconografía está asociada al fetichismo homosexual. Como muestra de la inequívoca identificación entre el mártir del siglo III y el joven Venable, de la pared de su estudio cuelga una reproducción del San Sebastián de Botticelli, cuadro bajo el que madre e hijo solían sentarse a tomar daiquiris. El mito cristiano queda de nuevo trastocado por la imagen del efebo semidesnudo y asaeteado, una figura que seducía a Tennessee Williams ya desde los años 20, cuando escribió el poema San Sebastiano de Gomorra[1].
Violet, por su parte, es una Yocasta contemporánea que ha ninguneado al esposo porque ha vivido permanentemente enamorada de su joven Edipo, un hijo único que le pertenece en exclusividad y que, según sus propias palabras, usa a la gente de forma grandiosa, creativa; casi como Dios. No es difícil establecer la analogía y colegir que la semidivinidad de Sebastian la convierte a ella en un remedo pagano de la madre de Dios, idea que nos sugiere también el ascensor interno de la mansión con el que Violet se desplaza, un guiño irónico al milagro de la Asunción de la Virgen que años después y con idéntica voluntad transgresora, Carlos Saura retomará en Mamá cumple cien años. Violet, ante la estupefacción del médico que la ve llegar al salón de forma tan peculiar, le explica que así es como recibía el emperador de Bizancio a la gente: sentado en un trono que se elevaba misteriosamente por los aires ante la consternación general.
Está claro que entre tanta referencia clásica y tanto drama psicoanalítico, era necesario un contrapunto mordaz y pedestre para recordarnos lo que somos una vez despojados de toda parafernalia mitológica, por lo que la vieja dama del sur, al hilo de la anécdota del trono del emperador, apostilla que como estamos en democracia, yo lo invierto. Yo no me elevo. Bajo.
[1] How did Saint Sebastian die?
Arrows piereced his throat and thigh
which only knew, before that time,
the dolors of a concubine.
Near above him, hardly over,
hovered hid gold martyr’s crown.
Even Mary from Her tower
of heaven leaned a little down
and as She leaned, She raised a corner
of a cloud through which to spy.
Sweetly troubled Mary murmured
as She watched the arrows fly.
And as the cup that was profaned
gave up its sweet, intemperate wine,
all the golden bells of heaven
praised an emperor’s concubine.
Mary, leaning from her tower
of heaven, dropped a tiny flower
but, privately, she must have wondered
if it were indeed wise to
let this boy in Paradise?