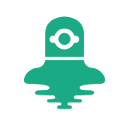Mientras Nueva York duerme, estrenada en 1956, fue la penúltima película de Fritz Lang realizada en Hollywood. Aunque bastante alejada de la estética expresionista que configuró el estilo del director en sus primeros años, sí que retoma un leit motiv de aquella etapa alemana tan fructífera: el del criminal perseguido. Si en M (1931) recreaba el linchamiento de Peter Kürten, el asesino en serie que aterrorizó Düsseldorf en los años veinte —valiéndose para ello de la figura atormentada y empequeñecida de otro Peter: el gran Lorre—, en Mientras Nueva York duerme construye una red de intereses tomando como punto de partida los asesinatos de varias mujeres que tuvieron lugar en Chicago a mediados de los cuarenta y que Lang sitúa en la Gran Manzana.
En 1946, la policía de Chicago detuvo a William Heirens, un adolescente acusado de perpetrar una serie de crímenes entre los que se contaba el de una niña de seis años. La prensa, siempre decidida a sacar el máximo rédito a acontecimientos de esta índole, le había otorgado el morboso apelativo de «el asesino del pintalabios» por la afición del feminicida a dejar mensajes escritos con tal artilugio.
Más adelante nos detendremos en lo precipitado de dicha detención, en la poca consistencia de las pruebas acusatorias y en una abracadabrante teoría surgida posteriormente con respecto a la identidad del psicópata. Pero de momento, centrémonos en la película de Lang, donde la cuestión criminal es secundaria y, al igual que ocurría en M, lo fundamental no es tanto el suceso en sí como las consecuencias que de él se derivan: la inquietud ante el auge del nazismo y un retrato descarnado del ámbito periodístico y de la erótica del poder.
En este sentido, y pese a que según avanza la trama la cuestión policíaca queda relegada a un segundo término, justo al inicio asistimos a un asesinato rodado con cámara subjetiva al más puro estilo hitchcockiano. No obstante, queda dicho que no es la incógnita lo que más interesa a Lang; con más razón cuando en las primeras secuencias ya conocemos la identidad del criminal y, con posterioridad, también sus freudianas motivaciones.
Tras la muerte del dueño de un holding que incluye una cadena de televisión, un periódico y una agencia de prensa, su hijo y sucesor, un bala perdida interpretado por el siempre eficaz Vincent Price, pone a competir a tres de sus empleados por un puesto de director ejecutivo que se ha sacado de la manga con el fin de no asumir él mismo las cargas del cargo, y así dedicarse tan ricamente a la dolce vita y al cobro de suculentos beneficios.
El padre, Amos Kyne, es uno de esos self made man que tanto gustan a los americanos, un trasunto del ciudadano Kane de Welles, aunque a menor escala (la K inicial en ambos apellidos no es casual). Cuando el viejo presiente la inminencia de su final recurre a Ed Mobley (Dana Andrews) para que tome las riendas de la empresa, dado que no se fía del inepto de su vástago. Pero Mobley es un hombre desencantado, el típico personaje de cine negro que está de vuelta de todo: ya tiene un Pulitzer en su haber y su ambición es limitada, de modo que rechaza la propuesta. Tampoco consentirá más adelante entrar en liza con sus compañeros para conseguir el flamante sillón de director ejecutivo que aguarda al empleado que consiga desenmascarar al psicópata y contar luego su historia en primicia. A partir de esta premisa, se sucederán los codazos, las traiciones y los acercamientos carnales que sean precisos con tal de lograr tan alto destino en la empresa.
La fauna que pulula por la redacción, la sala de teletipos, los despachos y la barra del bar, donde entre copa y copa se irán desgranando las aspiraciones y las malas artes de unos y otros, será el eje central de la película, junto con los toques caseros y de carácter marcadamente irónico con los que nos deleitará el trío formado por el heredero Walter Kyne, su voluptuosa mujer (Rhonda Fleming) y Harry Kritzer, director gráfico y aspirante también al cargo directivo.
Como era de esperar, Ed Mobley es el galán de la historia —por algo luce el pétreo rostro de Dana Andrews— y se comporta como un hombre cabal que se muestra indiferente ante lo que se cuece en las alturas. Es más, no solo renuncia a la lucha por el poder, sino que le presta ayuda desinteresada a uno de sus colegas, al que amablemente le cede ese puesto en la empresa que debería ser suyo por derecho. Porque, naturalmente, es Mobley quien le echa el guante al asesino del pintalabios tras una intensa persecución por las vías del metro de Nueva York, una secuencia que nos retrotrae al juego de luces y sombras de su etapa expresionista.
Hay que destacar, sin embargo, que aun con estas pinceladas que construyen al héroe comme il faut, Lang no da puntada sin hilo ni deja títere con cabeza. Lo que hace es subvertir el arquetipo y darnos una de cal y otra de arena: por una parte, tenemos al héroe de cartón-piedra que ni siente ni padece, pero por la otra, humaniza al personaje dejando al descubierto sus rarezas y contradicciones. Así, el imperturbable Mobley, en detrimento de su apatía aparente, sentirá un creciente empeño en seguir el rastro del asesino en serie, llegando incluso a ponerle como cebo a su novia, la ingenua secretaria Nancy, a la que, por cierto, tampoco dudará en traicionar con Mildred (Ida Lupino), una sofisticada redactora que es, a su vez, la esposa de Mark Loving (George Sanders), otro de los que pugnan por el cargo, amén de ser el responsable de la agencia de prensa y jefe directo de la joven Nancy, a quien le tira los tejos a la menor ocasión.
La trama de las aspiraciones arribistas de los empleados conduce a la crítica del capitalismo salvaje instaurado por el sucesor del gran magnate Kyne, que poco tiene que ver con el periodismo stricto sensu. Como sucedía en Ace in the Hold, la película de Billy Wilder que trata la misma cuestión, hay un análisis feroz del amarillismo con el que la prensa suele tratar casos brutales como el de estos asesinatos que, como ya se ha indicado, se corresponden con hechos reales.
A raíz de la detención en 1946 de William Heirens, el joven de diecisiete años acusado de ser el asesino del pintalabios, la ciudad de Chicago volvió a la tranquilidad mientras jueces, fiscales y policías se relamían con autocomplacencia y con esa tranquilidad que proporciona la sensación del deber cumplido. La prensa, por su parte, se frotaba las manos ante el beneficio que le venía reportando la retahíla de detalles escabrosos, leídos con fruición por un público ávido de sensacionalismo. Fritz Lang, más de diez años después del suceso, recrea ese ambiente trasladándolo a la ciudad de Nueva York y dándole un gran protagonismo a la televisión, que a mediados de los cincuenta era el medio de comunicación por excelencia. Incorpora también alguna pincelada de psicoanálisis a la historia al relacionar la misoginia patológica del criminal con sus conflictos con la madre. Una visión del psicópata como enfermo mental que prefigura al Norman Bates de Psicosis, personaje basado asimismo en un asesino real: Ed Gein.
William Heirens murió en la cárcel en 2012 reivindicando, como siempre hizo, su inocencia. Esta insistencia en desvincularse de los delitos que le imputaron tiene una importancia relativa (¿qué va a decir el acusado?), pero lo cierto es que el juicio presentó numerosas irregularidades y las pruebas en su contra eran, cuando menos, endebles. Con el tiempo, cada vez más personas creían que Heirens había sido una víctima propiciatoria y que su encarcelamiento sirvió para acallar presiones políticas y protestas de los ciudadanos, que únicamente querían ver a un acusado entre rejas y volver cuanto antes a sus impecables vidas de estampa de Norman Rockwell.
Hace poco, un policía retirado de Los Angeles llamado Steve Hodel proporcionó una insólita teoría que vinculaba a su padre, el psiquiatra George Hill Hodel, con los crímenes por los que encarcelaron a Heirens. A la ristra de cadáveres de Chicago, Hodel hijo añadía también uno de los más desconcertantes y conocidos de la historia criminal de Los Angeles: el de la Dalia Negra.
Llegados a este punto, la supuesta realidad se ampara en la nebulosa del arte formando un todo compacto e irresistible. Es difícil saber si el doctor Hodel, como supone su hijo Steve tras haber estudiado con detalle los cuadernos de notas del psiquiatra, asesinó a las mujeres de Chicago cuando estuvo de paso por la ciudad. Es igualmente complicado dilucidar, a estas alturas, si él mató y descuartizó en Los Angeles, su lugar de residencia, a Elizabeth Short, conocida después de su muerte como la Dalia Negra. Lo que sí consta es que, aparte de ser el médico de unas cuantas estrellas del Hollywood de los cuarenta, George Hodel fue amigo de varios intelectuales del Surrealismo. Y aquí vienen las asombrosas coincidencias.
Existe un retrato de 1946 hecho por Man Ray en el que Hodel, de perfil, sostiene la figura de una deidad con ocho brazos, que bien pudiera ser Kali, la diosa de la destrucción. Pero es, sin duda, otra fotografía de Man Ray la que causa mayor estupor con relación a las supuestas actividades delictivas de nuestro hombre. Si se examina atentamente la obra titulada Minotaure, y mucho más aun si se le echa un vistazo al cuadro Étant donné, de Duchamp, se da uno cuenta del inquietante parecido que ambos tienen con las tétricas fotografías tomadas en la escena del crimen de la Dalia Negra. Un apelativo que, dicho sea de paso, proviene del título de una película del género negro estrenada en aquellos días, protagonizada por Veronica Lake y Alan Ladd y cuya trama gira alrededor del asesinato de una mujer.
Como vemos, el cine, la fotografía y la pintura se dan la mano a la hora de reconstruir una realidad que nunca sabremos si llegó a ser como nos la pintan. Pero poco importa al concepto de arte total la verosimilitud de estas teorías: se non è vero è ben trovato. Y si nos ponemos estrictos, la etimología de Surrealismo es la suma de sur [‘sobre o por encima’] y réalisme [‘realismo’]. Si este movimiento, el no va más de la vanguardia, reivindicaba el collage, la desmembración, la exaltación de la sexualidad y la deshumanización, unos cadáveres mutilados y dispuestos como si fueran muñecas de Hans Bellmer podrían formar parte de la obra magna de un artista macabro. De ser así, estaríamos hablando del arte por el arte llevado a sus últimas consecuencias, con la connivencia de quienes estaban en la pomada.
En este contexto, no hay necesidad de entrar a fondo en la dicotomía platónica entre el mundo sensible y el inteligible porque los datos objetivos, ocultos tras el artefacto artístico, tampoco parecen demasiado relevantes. De todas maneras, dándole vueltas al asunto del arte y la vida, me surge una pregunta que no me resisto a lanzar aquí: ¿sería el doctor Hodel el nexo que uniría el opúsculo Del asesinato considerado como una de las bellas artes, escrito por Thomas de Quincey en 1827, y Mientras Nueva York duerme, la penúltima película que Fritz Lang rodó en Hollywood?