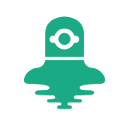A don Cipriano Albóndiga le llamaron de pequeño Ciprianito, cuando el diminutivo jugaba a favor de quien lo recibía, bien para diferenciarlo de su padre, que también era Cipriano, bien para subrayar su condición de infante y el afecto que despertaba entre sus familiares. Siendo niño, Ciprianito tuvo la oportunidad de saludar al Rey durante una visita que el monarca realizó a su ciudad, tal como se explica en una historieta del TBO, publicada a finales de los años 50. En la segunda viñeta, Ciprianito entrega un ramo de flores al Rey y este le pregunta: “¿Cómo te llamas, monín?” A lo que el niño responde: “Ciprianito Albóndiga, alteza”.
El suceso se convirtió en un acontecimiento extraordinario para Ciprianito, que nunca antes había protagonizado nada de importancia. Así que en la siguiente viñeta se le ve rodeado de otros niños que le escuchan atentamente: “Y el Rey me preguntó, ¿cómo te llamas, monín? Y yo le contesté: Ciprianito Albóndiga, alteza”. La situación se repite en viñetas sucesivas, ambientadas en el instituto, en la mili y paseando con la jovencita que luego se convertiría en su esposa: “Y el Rey me preguntó, ¿cómo te llamas, monín? Y yo le contesté: Ciprianito Albóndiga, alteza”. A lo largo de dos páginas, Ciprianito va repitiendo su aventura, convertida en eje de su paso por la vida. Más adelante se la explica a sus hijos y, con el tiempo, a sus nietos, a los que instruirá en aquellos sucesos. En la última viñeta, y ya en su lecho de muerte, aquel que fuera Ciprianito, con una barba que arrastra por el suelo, rodeado de su familia, el cura y los monaguillos, narra por última vez el acontecimiento de su vida: “Y el Rey me preguntó, ¿cómo te llamas, monín? Y yo le contesté: Ciprianito Albóndiga, alte…”, dejando la frase en el aire.
Esta historieta constituye una acertadísima metáfora de nuestro paso por el mundo: la remembranza de algún suceso singular con el que rellenar la inclemente sensación de vacío. La repetición de anécdotas permite que nuestro yo gane solidez frente al olvido, pues sabemos que el yo está hecho de jirones de recuerdos. Cada noche perdemos la conciencia al dormir; cada mañana rehacemos lo que queda de ella y la remendamos para que tome cuerpo. Con nuestros recuerdos y un paciente trabajo de alfarero vamos realizando lo que somos —un jarrón chino o un botijo de barro—, pero en cuanto el alfarero se relaja, la forma se desmorona.
Todo esto ya lo apuntó David Hume en su Tratado de la naturaleza humana (1739) al argumentar que nuestro yo no es más que la suma de nuestras percepciones. No existe un yo idéntico y perpetuo a lo largo del tiempo: “los seres humanos no son sino un haz o colección de percepciones diferentes, que se suceden entre sí con rapidez inconcebible y están en perpetuo flujo y movimiento.”
Ciprianito Albóndiga no había leído a Hume, pero era consciente de la fugacidad de sus experiencias, de ahí que invirtiera tanta energía en reafirmar quién era y cómo le gustaría ser recordado. Sin embargo, no conviene engañarse: una conciencia no es más que un cruce de caminos, una almazuela de retales que va perdiendo forma a cada paso. Las experiencias y los recuerdos fluyen, no hay nada idéntico y continuo en nosotros, salvo esas anécdotas con las que tratamos de reforzar nuestra identidad. Aceptémoslo: somos un remiendo.
Pero hay más: esa entidad misteriosa a la que llamamos mí mismo no es simple ni tiene unidad. No somos solamente un yo. En cada uno de nosotros conviven innumerables identidades que rivalizan a la hora de tomar decisiones y actuar. El yo que desea y el que no querría desear. El que reflexiona y el que preferiría ser espontáneo. Cada yo es una empresa donde diversos directivos y comités deben pactar para decidir. Cada comité y cada directivo dispone de información diferente y puede llegar a conclusiones contrapuestas. De ahí que nos sintamos a la vez hombres y lobos, serpientes y perros, ovejas y mochuelos. Somos todos ellos y más, como ese extraordinario personaje de la novela de Hermann Hesse (1927) El lobo Estepario.
Leí El lobo estepario cuando Hesse se puso de moda en nuestro país (años 70) y Alianza publicó sus novelas. Entonces aquellas lecturas me cautivaron. La historia de Harry Haller, un hombre mayor, escindido y amargado, incapaz de ordenar sus tendencias divergentes entre hombre y lobo, me ayudó a comprender la insatisfacción que experimentaba y que después me acompañó a lo largo de la vida. Releo el libro de Hesse cuarenta años después. ¿Conseguiré hallar en él algún consuelo? ¿Debería continuar viviendo a trozos o entregarme ya, por fin, a construir ese yo estable y vigoroso que día a día se me escapa?
Bien avanzada la novela, Harry Haller entra en contacto con un campeón de ajedrez que le explica su visión de la jugada: “Como el literato crea un drama partiendo de un puñado de personajes, así nosotros, partiendo de las figuras de nuestro yo despedazado, construimos sin cesar nuevos grupos, con nuevos juegos y tensiones, con situaciones eternamente nuevas.”
A continuación, el campeón de ajedrez barre de un manotazo las figuras del tablero, las pone en un montón y, con el ademán reflexivo de un artista, las va recolocando de una manera completamente nueva, construyendo un nuevo juego, con agrupaciones, relaciones e implicaciones distintas. Escribe Hesse: “El segundo juego se parecía al primero; era el mismo mundo, estaba compuesto del mismo material, pero la tonalidad había variado, el compás era distinto, los motivos estaban subrayados de otra manera, las situaciones, colocadas de otro modo.”
Hoy me he levantado con el pie derecho, rompiendo la norma. Del fondo de mi conciencia he recuperado los recuerdos indispensables para afeitarme sin peligro. He decidido empezar el día aceptando mis años, mi torpeza, mi fragilidad. Ni siquiera he revisado las figuritas del tablero ni he buscado contrincante. Creo que seguiré jugando al buen tuntún, sin pensármelo demasiado. Aceptando la escisión, pero sin amargarme por ello. A ver qué pasa.