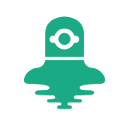Tenía la edad de Cristo cuando murió, pero ninguna virtud moral había adornado su existencia. Murió de sífilis, alcoholismo y depresión, tras una trayectoria errante y batalladora, en la que no faltaron todos los vicios de un hedonismo desmedido. John Wilmot (1647-1680) fue hijo del primer conde de Rochester, un partidario de Carlos I de Inglaterra, que recibió el título nobiliario por su defensa del rey frente a los revolucionarios. No hay duda de que John Wilmot, segundo conde de Rochester, aprendió de su padre los extremos de una vida disoluta, basada en el alcohol, las intrigas cortesanas y el violento amor por el placer que, en el caso del hijo, no distinguía entre géneros. Él habla de sí mismo como libertino y sodomita, y nos recuerda en uno de sus poemas lo que busca y espera de la vida:
«Que me den salud, riqueza, vino y alegría
y si el revoltoso amor os asedia
conozco a un hermoso paje
que al caso es mejor que cuarenta fregonas».
Graham Greene, en la biografía que escribió sobre Wilmot (El mono de Lord Rochester)(1), nos cuenta los vaivenes espirituales de este joven disoluto que navegó entre el puritanismo de su madre y los excesos libertinos de su padre. Durante su corta vida en la corte de Carlos II de Inglaterra tuvo tiempo de gozar, guerrear y escribir, casarse a los veinte años con una rica heredera, tener seis hijos, complacer a numerosas amantes y llevar una vida de placeres y excesos. En su línea cínica, afirmó: «Antes de casarme tenía seis teorías sobre cómo educar a los niños. Ahora tengo seis hijos y ninguna teoría».
Autor de numerosos poemas, muchos de ellos satíricos, pero otros tantos de amor apasionado, John Wilmot satirizó la vanidad humana a la manera de Boileau, razón por la cual se hizo retratar coronando de laurel a su monito. Por eso escribe:
«Si fuera, aunque a pesar mío soy ya
una de esas criaturas extrañas y prodigiosas, un Hombre,
un espíritu libre, para elegir por mí mismo
qué clase de envoltura carnal me gustaría tener,
sería perro, o mono, u oso,
cualquier cosa menos ese vano animal
que se enorgullece de ser racional».(2)
La obra literaria de Wilmot se extiende a través de poemas, cartas y comentarios que Graham Greene recoge en su biografía. Pero existe, además, una edición de los poemas completos de este autor, publicada por la Universidad de Yale. Transcribimos uno de ellos —El libertino—, trasunto de la personalidad del autor:
«Me levando a las once, almuerzo hacia las dos,
antes de las siete ya estoy borracho y mando llamar a mi puta;
temeroso de contraer unas purgaciones,
la acaricio y le suelto el chorro en el regazo;
luego discutimos y nos peleamos hasta que me quedo dormido,
momento en que la puta se envalentona y me palpa el bolsillo.
Astutamente me abandona entonces y para vengar la afrenta
me deja a la vez sin carne y sin dinero.
Si por casualidad despierto entonces, mareado y exaltado,
qué alboroto organizo por haber perdido a la puta.
Rujo, bramo y sufro un ataque de ira
y, añorando a mi zagala, me abalanzo sobre mi paje.
Luego, con el estómago revuelto, la tomo con mis criados
y me quedo en la cama, bostezando hasta que se hacen las once».
A Wilmot se le atribuye también la autoría del primer opúsculo pornográfico de la literatura inglesa, cuyo título (Sodoma o la quintaesencia del libertinaje) ya presagia su contenido: El lujurioso rey de Sodoma decreta que la sodomía sea usada en todo su territorio de manera obligatoria, lo que conlleva consecuencias calamitosas para la población. El texto fue publicado hacia 1670, perseguido por obsceno y quemado tras la muerte del autor. Greene sostiene que la obra es apócrifa. Por lo visto era común en aquellos días atribuir a Wilmot cualquier sátira o poema que transgrediera el buen gusto y la corrección política.
¿Puede un poeta inglés del XVII permanecer oculto y sin traducir al español tantos siglos después de su muerte? ¿Será porque el contenido de su poesía es trivial y no justifica traerlo a escena o porque el puritanismo de la sociedad —también de la nuestra— lo hace inviable o poco atractivo? Hoy, escribió Greene, nadie pone en duda la importancia de la poesía del segundo conde de Rochester, por su habilidad para incorporar la expresión coloquial al tratamiento de los grandes temas de la vida: «Después de la muerte, nada; y nada tampoco es la muerte».
Lo cierto es que, a la vez que Wilmot se internaba líricamente en asuntos de calado existencial, nunca abandonó la burla hacia su sociedad y hacia el rey Carlos II, que le daba cobijo y protegía. «A mí me parece —respondió a quien le preguntara— que esta es una bonita y honrada época de putas y alcohol en la que cualquier hombre desearía vivir». Sin embargo, bajo ese cinismo de manual se ocultaba la amargura de quien conserva un fondo de piedad y resentimiento. «Odiaba el objeto que amaba, con parecida concentración sombría, confundiendo de un modo muy parecido —escribe Greene— el amor, la lujuria, la muerte y el odio»:
«Que el mozo de carga y el mozo de mulas
seres nacidos para ser sucios esclavos,
suden la gota gorda en el vientre de la rubia Aurelia
para abastecer a la época y a las tumbas».
Tras una corta vida de aventuras, borracheras y orgías, al poeta le llegó su hora. Con solo treinta y tres años, pero terriblemente enfermo, Wilmot se sometió a un intenso periodo de reflexión con el obispo Burnet que, aprovechando las debilidades del poeta, le apercibió para que se arrepintiera de su vida pasada. «Es un milagro —escribió Wilmot durante una breve recuperación— que un hombre con un pie en la tumba no pueda dejar de hacer locuras y bufonadas; pero eso no me consuela». Poco a poco nuestro poeta se fue debilitando, como también se debilitó su ateísmo, aplastado por el peso de los argumentos de su oponente y, también, quizá, porque todavía anidaba en su alma algo del puritanismo de su madre.
En algún momento de finales de mayo o principios de junio de 1780 Wilmot recibió los santos sacramentos y abjuró de su pasado, para satisfacción de sus familiares. Sin embargo, en el Londres más canalla nadie creyó que el poeta hubiera claudicado voluntariamente, atribuyendo su conversión a un ataque de locura y a las recriminaciones de su madre y del obispo Burnet.
William Hazlitt (1778-1830), crítico literario del romanticismo inglés, supo estimar el brillo de los versos del conde de Rochester y escribió medio siglo después que «el desprecio de John Wilmot por todo lo que otros respetaban tenía algo de sublime». Con ese juicio favorable hacia el autor nos conformamos.
[1] Graham Greene: El mono de Lord Rochester, o la vida de John Wilmot, segundo conde de Rochester. Ed. Península, Barcelona 2007. (El original es de 1974, aunque Greene explica en el prólogo que escribió esta biografía entre 1931 y 1934 pero que su editor rechazó publicarla. «Le ruego que recuerde —se justificó el editor, sometido a las exigencias de la moralidad victoriana de los años 30— que, si lo denuncian a usted por obscenidad, la denuncia podría repercutir en mí y en mis editores». Graham Green decidió retrasar su publicación cuarenta años. Las cosas han cambiado: ahora lo leemos sin deparar en la supuesta obscenidad de lo que en esta biografía se cuenta).
[2] La traducción de estos poemas y de la biografía de John Wilmot, por Graham Greene, es de María Luz García de la Hoz.