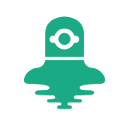Fotograma de Un perro andaluz (Luis Buñuel, 1929).
Ahora mismo, de Abismos de Pasión (Luis Buñuel, 1953) solo recuerdo la fuerza de su final, con el Tristán e Isolda de Wagner sonando a todo trapo, profundizando así en la idea tan grata a los surrealistas del amour fou, desatado como una fuerza más de la naturaleza.
Quiero decir que soy permeable a las músicas como medio para llegar a querer una película. Así me pasó con Yo vigilo el camino (I walk the line, de John Frankenheimer, 1970) y las rotas canciones de Johnny Cash llevando a la fatalidad al sheriff que representa Gregory Peck, su coche patrulla haciendo una y otra vez el mismo recorrido lleno de curvas.
Y, por qué no decirlo, también me pasó con el ritmo impreso por la musiquilla de tango que no sé en qué versión de banda sonora le colocó Luis Buñuel a Un perro andaluz (1929). Un tango que llegué a amar y hacerlo algo propio.
Hace no mucho tuve que contestar a la molesta pregunta (basta con ponerse a responderla para ver los líos con los que te confronta) sobre qué diez películas señalarías como las mejores de la historia del cine. Me armé de una serie de hipótesis de trabajo con la pretensión de contestar con cierta honestidad y rigor, y, entre esas hipótesis, contaba que no debía seleccionar más que un título de un mismo director. Buñuel, desde luego, debía estar en la lista. Es verdad que, a causa de otras premisas que me monté, acabé señalando finalmente Las Hurdes. Tierra sin pan como su película para la lista de marras, pero de buen principio, y ahí la mantuve hasta el final, coloqué Un perro andaluz.
Y es que es matemático. Ahora mismo pienso en muchas de sus imágenes de impacto (ese extraño ciclista que cae en medio de la calzada, esa misteriosa caja de madera listada que —aún sin ser espectadores de Belle du Jour— te preguntas qué contendrá, esos pechos acariciados que de repente, en la ensoñación de ese alocado personaje, se convierten en las dos mitades de un redondeado trasero (¿o era al revés?), esa mano encontrada en un parque y hurgada con un palo,… Podría seguir mencionando escenas icónicas —no hay película más llena de ellas que ésta—, pero todas las veo acompañadas con los toquecillos rítmicos del tango impuesto.
Hasta la más icónica de todas, esa terrible escena, de difícil digestión, en la que se ve, durante una plácida noche, cómo Buñuel itself afila la navaja de afeitar junto al balcón y mira afuera, alzando la vista. Una pequeña nube se desplaza por el cielo y, cuando parece que vaya a cortar la luna, es un ojo lo que la navaja secciona y revienta. Lo he explicado muchas veces, pero es que juro que es verdad y no que me lo haya inventado. En el CCI de los primeros años 70, el proyector se estropeaba una y otra vez justo cuando había pasado esta escena inicial de la película. El proyeccionista rebobinaba y volvía a empezar, y otra vez. Los espectadores tuvieron que ver —si no se tapaban los ojos— cuatro veces ese ojo seccionado, que ahora sabemos que, aunque de apariencia humana, correspondía al de una pobre ternera. Estaban que se subían por las paredes.
Quizás fue ahí cuando se me quedó grabado en la cabeza el tango de marras.