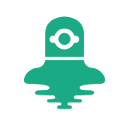En el apoteósico final de El sol del futuro (2023) Nani Moretti subvierte la historia del partido comunista italiano que, por una vez, aparece libre de su dependencia histórica del bloque soviético.
En los años setenta se pusieron de moda los llamados finales “abiertos”, para evitar el “happy end” clásico, abrir nuevas posibilidades de implicación del “lector in fabula” —el espectador— y para mostrar en los filmes de terror que el monstruo no ha sido aniquilado definitivamente. Los finales de 2001, una odisea del espacio (1968) y de El resplandor (1980) de Stanley Kubrick llevaron a tener que acudir a las fuentes literarias en el primer caso para su comprensión y en el segundo para seguir con la perplejidad.
En estos últimos años no nos impactan ya los “finales sorpresa”, sino los de algunas películas, sobre todo cuando abordan personajes o acontecimientos históricos que conocemos. El héroe o protagonista no muere, se ha salvado, cuando en realidad no fue así. O no era, por lo que se sabe, un personaje tan grotesco y miserable. Los historiadores critican entonces al cine por infidelidad histórica y el artista acepta mal esa crítica y responde que él no es historiador, que hace una obra artística en la que puede tomarse ciertas libertades Se abre entonces un debate sobre las relaciones entre la verdad histórica y la verdad artística.
El caso más clamoroso, desde mi punto de vista, es el que se planteó con la película Buenos días noche (Buongirono Notte) (2005) de Marco Bellocchio sobre el secuestro y asesinato de Aldo Moro por el grupo terrorista de las Brigadas Rojas en la Italia convulsa de los años setenta. En la escena final aparece Aldo Moro caminando libremente por las calles de Roma. La escena fue objeto de críticas, comentarios y debates. Bernardo Bertolucci dijo que era extraordinaria porque “este sueño de hacer caminar a Moro por las calles de Roma es muy liberador para una generación como la nuestra que en cierto modo se sentía culpable de su muerte”.
No es solo una liberación personal y generacional, sino también una voluntad de subvertir el mito en el sentido de mostrar que podría haber sido de otro modo, como forma no de contar la historia, sino de profundizarla mediante “infidelidad”, una reescritura personal del acontecimiento, que da lugar a una nueva visión del final. Bellocchio afirma que el film no le pide al espectador creer en esta versión de la historia, sino que le plantea que es posible abrir nuevas posibilidades en el film histórico y en el film político en la actualidad.
La posterior serie del mismo Bellocchio, Exterior noche (Esterno notte) (2022), de nuevo sobre el caso Moro, se inicia con un Aldo Moro que ha sido liberado, enlazando con el final de Buongiorno notte, en una construcción claramente textual para reafirmarse en los planteamientos anteriores, defendiendo su opción artística y creativa. Pero en el último episodio cuando presenta de nuevo a Moro internado en un hospital, a diferencia del final de Buongiorno Notte, se vuelve a la cruda realidad: plano de dentro del coche en cuya semioscuridad se ejecuta a Moro con varios disparos. Es como si en la serie Bellocchio precisara o rectificara de algún modo el final de su film anterior.
Algo similar puede observarse en lo que vamos a llamar final por “suposición”. Así, Nanni Moretti en El sol del futuro (Il sole dell´avvenire) (2023), un film de emociones, melancolía, humor y esperanza para una izquierda italiana huérfana, viaja fílmicamente al pasado al mostrar el rodaje de una película ambientada en los años cincuenta y recurre no a la “infidelidad” histórica de Bellocchio, pero sí a algo similar, a la “historia por suposición”, una representación de la historia expuesta como tal, en la que el artista se puede tomar libertades. Moretti “supone” en el film histórico que el partido comunista italiano de Togliatti se desvincula de su dependencia histórica del bloque soviético. Y celebra esta opción como si hubiera sido así con un final apoteósico y triunfal, también para el propio film que estamos viendo, fusionando los dos tiempos, el histórico y el actual, aunque no sea posible recuperar “futuros perdidos en el pasado”. Un final similar pude verse en el último film de Ken Loach El viejo roble (2023) sobre la llegada de emigrantes refugiados que huyen de la guerra de Siria, masacrados por el gobierno sirio y por el yihadismo del Daesh, con imágenes durísimas, similares a las que vemos continuamente en Gaza. Muestra el rechazo de los ingleses xenófobos, pero también es una ocasión, una necesidad podría afirmarse, para reconstruir de nuevo una solidaridad de clase, la de los ingleses y los recién llegados, al acogerlos e integrarlos, crear una idea de comunidad. De ahí el desarrollo del film y el desfile final con el blasón sindical-sirio, es decir, la reconstrucción de una nueva colectividad.
Quentin Tarantino en Erase una vez en Hollywood (2019), título no por casualidad de cuento, narra una historia de Hollywood que nunca ocurrió a pesar de estar basada en hechos reales, utilizados a veces al servicio de un terror cutre mediante los clichés habituales, como en The haunting of Sharon Stone (2019) de Damiel Ferrandi, y desde un enfoque ambivalente en Las chicas de Manson (2018) de Mary Harron. Tarantino los modifica, no en el sentido de conseguir efectos dramáticos, sino de exponer la historia “deseada”, como le gustaría que hubiera sido, en un ejercicio de nostalgia, un homenaje a Los Ángeles y al Hollywood de los años sesenta, al crepúsculo indeseado de una era que no se puede resucitar. Se ha criticado este final: para unos es un error: para otros es genial, sorprendente, impactante, Tarantino en estado puro.
Cuando se trata de relatos privados, el director se siente en principio más libre, no se confronta con la verdad histórica al diseñar un final. Pero encuentra el límite de la coherencia y la verosimilitud que le marca el propio relato y solo puede exponerlo como deseo, y quizás también como expresión de mala conciencia, de culpa, como en el final de El hijo (2022) de Florian Zoeller sobre las difíciles relaciones entre padre e hijo en familias complejas o reconstituidas. Desarrolla una trama sobre el funcionamiento de la institución familiar, la dedicación y cuidado de los hijos por las figuras paternas y los problemas sobrevenidos tras las rupturas matrimoniales. Años después de una complicada adolescencia se nos muestra al joven: viene a ver a su familia, tiene pareja, ha escrito un libro que dedica a su padre, ya que le ayudó en momentos difíciles. ¿Se trata de un futuro real o de una proyección de lo que al padre le hubiera gustado que ocurriera? La siguiente escena responde a este interrogante.
En Amor (2012) de Michael Haneke un final sorprendente abre la puerta a nuevos significados y dimensiones, quizás la eternidad del verdadero amor, aun cuando parezca “traicionar” lo relatado antes en el propio film. En Un año difícil (2023) de Eric Toledano y Olivier Nakache se apuesta por un “happy end” final utópico. Y en Eine milllion minuten (2024) de Christopher Doll por uno más bien alternativo, no convencional, en sentido contrario al que podía esperarse aparentemente teniendo en cuenta por donde iba el relato. Otras veces adaptando exactamente igual el relato de un film anterior se le da un desenlace final completamente distinto como L´eté dernier (2023) de la francesa Catherine Brillat en relación con Reina de corazones (2019) de la danesa May el-Toukhy. La serie My Lady Jane (2024) reinventa la historia e imagina el destino de la joven Tudor, de no haber sido decapitada.
En La La Land: La ciudad de las estrellas (2016) de Damien Chazelle, los dos protagonistas, que no han seguido juntos, sino con trayectorias personales y profesionales muy distintas, se encuentran años después en un local de copas y entonces Chazelle imagina —o quizá son los dos personajes los que lo hacen— con mucha carga emocional lo que en la vida de ambos podría haber sido y no fue, como si fuera a través de la música, los decorados, la escenografía, los números musicales el resumen de otro film. Algo similar observamos en las escenas finales de Café Society (2016) de Woody Allen mediante la alternancia de las imágenes de los dos personajes y sus silencios pensativos y evocadores con música melancólica cuando celebran, en lugares distantes (Nueva York y Los Ángeles), la fiesta de Nochevieja.