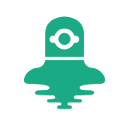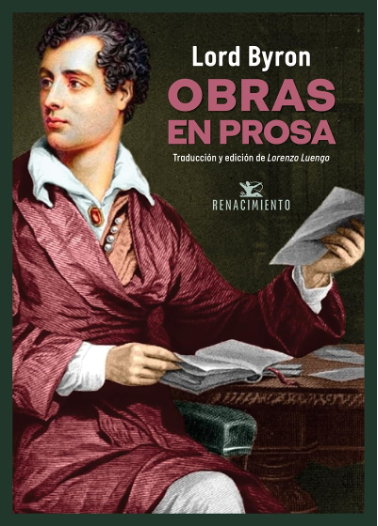
–
Me tuve que rebajar a ser poeta…
Cojo como el Diablo e irascible como el tigre, jamás culpable del pecado vulgar de la modestia, George Gordon Byron (1788-1824) hizo ondular con su vida impetuosa el agitado mar de las dos primeras décadas del siglo XIX. Correrías nocturnas, partidas de dados, borracheras y romances formaron parte de su vida profana de la que partió, como tantos otros de ayer y hoy, asesinado por la medicina. Su poesía era tan inevitable como su pasión, quizá por ser un alma demasiado sensible al dolor en un cuerpo harto deseoso de placer. Consecuentemente concibióel mundo que le rodeaba como “un inmenso rebaño de esclavos”.
Admirador de Rousseau (1712-1778) y detractor de Hobbes (1588-1679), no ignoró la política de su tiempo, todo lo contrario, y vinculó su vida, ya en otro plano más alto, a esos dos elementos antitéticos, o presuntamente antitéticos, del fuego y el agua: como en la bella carta de La Templanza (XIV) del tarot que Lady Frieda Harris (1877-1962) y Aleister Crowley (1875-1947),que por lo demás tantas cosas deben al autor del Don Juan,crearon más de un siglo después.
“He nadado más kilómetros que la suma de todos los poetas vivos hayan podido navegar jamás, he vivido durante meses a bordo de un barco; y en todo el tiempo que he pasado fuera, en el conjunto global de mi vida, apenas transcurrió un mes sin que viera el océano”. Con relación al fuego su relación está directamente vinculada con esta obra que recopila sus prosas[1]. La mayor parte de ellas acabaron destruidas en las llamas: las propias(“quemar es tan placentero como imprimir”)y las ajenas, atribuibles a su editor, John Murray (1778-1843), el editor pirómano, y a algún que otro amigo descuidado como Thomas Moore (1779-1852), que obró el milagro de “perder” sus memorias y a la vez escribir su primera biografía. “Lo incendiado y extraviado excede lo que persistió”.
Publicar su obra en prosa en castellano era un asunto pendiente que la editorial Renacimiento ha resuelto con profesionalidad y buen hacer de la mano de Lorenzo Luengo, que realiza en este libro las tareas de traductor, editor y comentarista y pone en juego sus amplios saberes. Más allá de ello, Luengo es un novelista relevante y un consistente poeta. Por ello son de obligada y atenta lectura tanto la introducción a estos escritos como los textos que preceden, a modo de aclaración e información imprescindible, las distintas categorías en que han sido clasificadas estas prosas que sobrevivieron a la necesidad de combustible del autor.Cabe destacar que,en aquellos tiempos lejanos en que Napoleón (1769-1821) recorría Europa con sus ejércitos,las prosas vendían menos que los versos y la “reputación”, leit motiv en parte de este “auto de fe”, era una de las supersticiones más preciadas del momento.
Los textos se agrupan en cinco apartados: Textos Críticos, Textos Políticos, Ficciones, Polémicas y Miscelánea. Entre los dos primeros apartados destacar la acerba crítica a los Poemas de William Wordsworth (1770-1850) publicada en 1807 y el encantador discurso, declamado ante la Cámara de los Lores en 1812, en el que Byron se pone de parte de los supuestos destructores de los telares de Nottingham: Byron ludita. Se incluyen también sendas apelaciones insurreccionales a napolitanos (1820) y griegos (1824). El político whig había sido relevado por el rebelde carbonario… No me resisto a incluir un párrafo, procedente de un breve texto sobre “el estado de Francia” (1815), en el que acumula los peores calificativos sobre Talleyrand (1754-1838), con quien compartía cojera y al que no consideraba, como alguno de nuestros contemporáneos, “un enigma moral”. Leamos:
Este hombre, el renegado de todas las religiones, el traidor de toda confianza, el infiel a todo gobierno, el archiapóstol de la apostasía, ex-obispo, ex-monárquico, ex-ciudadano, ex-republicano, ex-ministro, ex-príncipe, cuyo nombre todo labio honesto tiembla al pronunciar, el mero pensamiento del cual es un veneno que la imaginación lucha por eludir, este ejemplo viviente de toda traición pública, de privada alcahuetería e infamia moral que acumularse pueda en la persona de un degenerado, es ahora el órgano vital del regenerado gobierno de Francia.
Las Ficciones y las Polémicas contienen los platos fuertes del volumen. De la Miscelánea es preciso destacar como curiosidad los breves textos que Byron escribió sobre la lengua armenia, con la que se familiarizó en Venecia, y la breve y poco considerada (y por ello completamente justificada) referencia a Madame de Stael (1766-1817), a la que trató en el Londres de 1813.
Lo que queda de las ficciones de Byron, unos cuantos fragmentos, es harto magro y, como señala el editor, se levantó “sobre las cenizas de cientos de páginas de novelas empezadas e inacabadas y otras tantas perdidas por amigos y albaceas inescrupulosos”. Capítulo, cuento, apunte, fragmento de una novela de fantasmas… El más interesante a mi juicio es el más tardío: Un carnaval italiano (1823).
Queda una sensación amarga tras leer este específico apartado. Afortunadamente, Luengo suple los contenidos ausentes, o reducidos a piezas dentarias y astrágalos, por una fascinante introducción donde mediante cartas y datos eruditos se cubren con inteligencia poética los huecos de esos materiales faltantes. Byron fue, sin duda, el “más vital y divertido” escritor de cartas de la literatura inglesa. Recordemos al lector que nuestro editor y traductor es autor de la primera edición crítica completa de los Diarios de Lord Byron (2008 y 2018).
Las Polémicas, la parte más extensa e intensa, quizá por manifestarse los materiales en su integridad, muestran el espíritu ingenioso y sutil de un gran escritor y crítico afrentado en gran medida por el estado de la poesía en su país. Las dos más interesantes tienen como objeto al reverendo W. L. Bowles (1762-1850), difusor de una supuesta poética “de principios invariables”. También de algo aún peor: fue el autor de una insultante edición anotada de la obra de Alexander Pope (1688-1744), escritor al que admiraba sobremanera Byron. Quizá lo mejor del volumen sean la “Carta a John Murray” y las “Observaciones a las Observaciones”, ambas sobre el devoto Bowles.
No olvidemos nunca que este “ángel caído”, así lo calificaría su viuda, que habitó entre nosotros 36 años y se exilió de su país en 1816, dio a la luz en el imaginario colectivo occidental el concepto de vida artificial en aquella reunión mítica del Club de los Cinco, en la famosa Villa Diodati.
Entre el doctor Frankenstein y Turing, sin el cual no existiría GROK, nos hizo llegar a Ada, la creadora del primer idioma informático, mediante un encaje de amor.
[1] Lord Byron: Obras en prosa. Traducción y edición de Lorenzo Luengo. Renacimiento, Sevilla (2024).