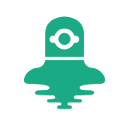No he vuelto a ver La gran familia. Mi masoquismo no alcanza tan altas cimas. Sin embargo sí que he curioseado un poco, para recordar alguna cosilla, las escenas que de la película almacena el YouTube. Y he dado, además de con la falsedad que la caracterizaba de principio a fin, con el recuerdo positivo: el plantel de actores característicos de la época que la inundan. Por ahí aparecen, al margen del impagable José Isbert, gente como José Luis López Vázquez antes de su endiosamiento, Laly Soldevilla, Julia Gutiérrez Caba, María Isbert, Agustín González o Xan das Bolas. Vamos: casi todos. Pero en realidad, salvo el de la voz aspirada, totalmente afónica, de Pepe Isbert, el recuerdo de la película va por otros derroteros.
Primero el recuerdo de la búsqueda de películas para poder ir todos al cine un domingo y, no digamos, durante unas vacaciones escolares. Veo a mi padre con La Vanguardia depositada en la tabla de su secreter, el periódico abierto por la página de la cartelera, él señalando con bolígrafo los posibles cines. Si la escena caía en verano, era imprescindible que vinieran anunciados con la rúbrica de «refrigerado», casi siempre con la más específica aclaración de «Refrigeración Carrier». Si era otra época del año, bastaba con que se indicara que eran «aptos». Con La gran familia (1962) y su secuela La familia y uno más (1965) no cabe duda de que encontraron un buen filón.
Un segundo recuerdo abarca a casi todas las películas «aptas» con fama de comedias de la época. Sí que tenían sus momentos cómicos (en ésta los buenos de verdad se centraban sobre todo en las quejas del abuelo – José Isbert- con su característica voz). Pero para poder disfrutarlos habías de pagarlos a conciencia. Estoy hablando de la inevitable presencia del chantaje moral. Esa tasa la tenías que pagar hasta en las películas de Cantinflas. Mira que se disfrutaba con sus rapidísimos y enrevesados monólogos, en los que justificaba la existencia en su cara de una minúscula bocina (diminutivo de bozo) o en los que hacía juegos de palabras entre estar contigo y en el cuarto contiguo. Ahí te reías de lo lindo, pero eso no te quitaba que no te dejara ir sin soltarte, ya hacía el final, una también larga y lacrimógena diatriba sobre la bondad y otras zarandajas. Pues bien: por ahí entra en juego la escena de La gran familia que me mueve a recordarla por aquí.
En la película aparece un paisaje urbano —las casas de pisos donde se aloja toda la familia cuando van de vacaciones a la playa— que siempre intento vislumbrar desde el coche cuando paso, yendo por la autopista, cerca del acueducto romano de Tarragona. Pero fue otro paisaje urbano el que se me fijó mentalmente por pimera vez y también para siempre: La Plaza Mayor de Madrid. Estamos en las fechas previas a Navidad. Más precisamente, en el día de Nochebuena. El abuelo va con unos cuantos nietos a ver las paradas de venta de piezas del Belén, que se han instalado provisionalmente ahí. Se despista y el más pequeñajo, Chencho, desaparece. Aunque pregunta por él repetidamente a una señora de un puesto que tiene bastante mala leche, el niño no aparece por ningún lado. Es entonces cuando la maquinaria recalcitrante, provocadora de más de un sarpullido, entra en juego. Un hermano del desaparecido de unos diez años de edad, sobreactuando de lo lindo, deja de pedirle juguetes al rey de Galerías Preciados, protegidas las colas por amables grises, para rogarle que le diga a Dios que aparezca su hermanito. El bondadoso rey (el George Rigaud de «El día de San Valentín», siempre un recurso para este tipo de papeles, además de para anunciar camisas) dice haber visto a Dios en sus ojos, el crío desaparecido aparece y el niño que sobreactúa lanza al cielo un cohete desde una ventana de su casa (que, curiosamente, da a la Plaza Mayor) con un mensaje: «¡Gracias, Dios!»
No eran lágrimas —las que pugnaban por no salir de los ojos— de emoción, sino de rabia e indignación.